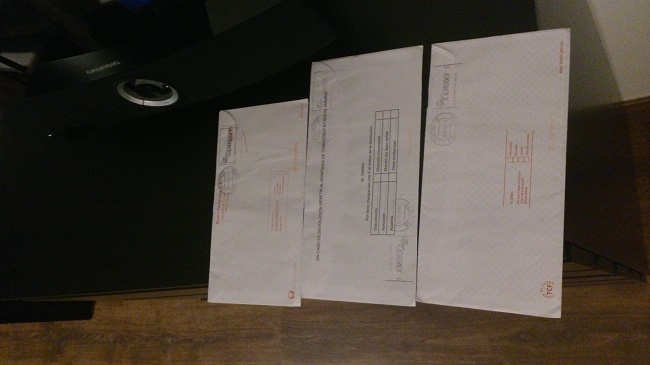Si por algo destaca la pasta de dientes Elmex es por la sobreingeniería en el diseño del tubo. Primero tienes que usar el tapón para quitar el precinto, una extraña argucia que demuestra que en esa compañía se respeta más a los ingenieros que a los dentistas. Luego incluye la extraña peculiaridad ─que algo tiene de inquietante─ de que el bote siempre se apura hasta el último milímetro, sin tener que retorcerlo hasta la extenuación. Parece como si hubieran pensado mucho el cómo empezar y terminar con la pasta, y eso crea incertidumbre sobre si han trabajado tanto para fabricar una buena pasta de dientes.
Aún así, con el uso frecuente me había acostumbrado a la pasta de dientes Elmex y para comprarla siempre me tocaba ir a la farmacia y pagar un exagerado sobreprecio. Un auténtico drama personal que de haberlo conocido, podría haber inspirado una novela a Dickens.
Intentando ahorrarme el sobreprecio de la venta en farmacias, buscando como un mendigo por internet, acabé con la idea genial de buscar la pasta en el Amazon alemán y encontré una oferta brutal: menos de la mitad del precio de España. La única pega: que tendría que comprar ocho tubos. Ningún problema para un preparacionista aficionado. Y es que aquello, más que un chollo increíble, parecía una anomalía de Matrix.
Lo que aparentemente no daba ni para escribir un twitt de los inicios de Internet ─en que la gente anunciaba cuando se acababa de levantar─ con el paso de los meses se convertiría en una extraña maldición. Llámalo karma llámalo una energía, como diría el personaje de Fermin Trujillo. Pero aquella oferta de ocho tubos de pasta de diente Elmex colgaba del árbol del conocimiento del bien y del mal y no podía disfrutarse sin pagar un precio muy elevado.
Todavía disfrutando de mi primer tubo empezaron los problemas dentales. Un modesto pero constante sangrado matutino. Como buen paciente de la Seguridad Social, la primera medida siempre es evitar ir al médico. Decidí dejarlo hasta que tuviera la siguiente revisión con el dentista. Igual pasaron un par de meses hasta entonces.
La primera vez que fui a ese dentista, hace años, lo hice recomendado por terceras personas. El odontólogo no era ni bueno ni malo, pero el ambiente que allí se vivía, parecía más propio de las escenas introductorias de una película pornográfica. Y por eso, seguí yendo mucho años. Supongo que angustiado por la discriminación que sufre la mujer en el ámbito laboral, ese dentista había decidido que en su clínica sólo trabajarían mujeres. Concienciado con los problemas de empleo juvenil que vive nuestro país en la actualidad, optó porque no hubiera ninguna de más de 30 años. Tratándose de una profesión muy relacionada con la estética, por motivos profesionales las eligió a todas guapas.
Más que una clínica, tenía un aire de mansión playboy de barrio, o al menos así me lo parecía a mí que arrastro problemas con la imaginación. Las había rubias, morenas, latinas, de países del este. La única pega era que la mayoría de las asistentes tenían poca experiencia, poco sueldo y pocas esperanzas de seguir trabajando en una puesto donde no parecía que la gente se jubilara. En mi revisión una de las más expertas y veteranas me avisó de que tenía una dolencia en las encías. Me dio un mensaje preocupante a la vez que no me aportaba una solución clara. Unos productos para intentar atajar el problema y de vuelta para casa y mirarlo mejor en Google, que es el médico de verdad. Cuando me marché de la clínica sabía que ese paraíso para los ojos e infierno para la boca no me volvería a ver jamás.
El cambio fue traumático: una argentina que hablaba más que un sacamuelas y más que un argentino. De edad próxima a la jubilación y con una asistente de la misma generación. La experiencia del dentista en su máxima expresión. No quiero cerrar el párrafo sin mencionar algún aspecto positivo del cambio: era una excelente dentista y muy comprometida con sus pacientes.
Tras el diagnóstico de mi problema la solución pasaba por usar un tipo de pasta de dientes especial para encías. Siete tubos de pasta almacenados cuidadosamente y me tocaba comprar una marca nueva…que sólo se vendía en farmacias. Y sí, con un enorme sobreprecio.
Pero la maldición era más profunda que todo eso. Por alguna extraña razón, siempre que hacía un viaje pequeño, se me acababa olvidando la pasta de dientes. En las vacaciones, además, se me cayó el tubo dentro del váter. ¿Quién necesita dos tubos de pasta de dientes para un viaje de una semana? Empecé a acumular botes prácticamente enteros de todas las marcas imaginables. Los cajones de mi cuarto de baño empezaban a apuntar costumbres bizarras de potenciales psicópatas. Luego tenía botes pequeños de muestra que me daban los dentistas ─fascinante que te recomiendan una marca pero te dan de otra porque es gratis. Llegó un momento en que opté por ir guardando los envases en lugares diferentes de la casa, para evitar sentir la desazón visual causada por tan involuntaria colección.
La puntilla me la daría un viaje a Asia. Ahí encontré en los supermercados la pasta de dientes que me habían recetado a un precio razonable. Me traje dos tubos para España. Una vez abrí el primero, pude comprobar que tenía un sabor muy diferente al de España, con el consiguiente dilema: ¿Me habrán dado gato por liebre, y tendré una pasta de dientes de ínfima calidad, o es simplemente que allí la hacen de otra forma? Como buen muerto de hambre, me creí la opción que más me convenía, y la seguí usando, imaginando esta vez que allí tenían una fórmula mejorada.
Ahora tenía dos docenas de botes en casa, de todas las marcas, algunos con la etiqueta en alemán, en ruso, otros en chino o tailandés. Cuando algún extranjero se olvidaba la pasta de dientes en mi casa, la tiraba sin pensarlo dos veces. Tenía pasta como para dos vidas.
He ido regalando botes sin empezar, deliberadamente olvidando en hoteles algunos de las marcas menos atractivas. Vivo una guerra contra la pasta de dientes que sólo ahora parece que estoy empezando a ganar. He querido escribir este post para explicar un aspecto que podría quedar poco claro si alguna vez muero y mis herederos se ponen a hacer inventario de los cajones. Tengo muchas costumbres raras, algunas perversiones inconfesables, pero lo de la pasta de dientes, ha sido una batalla librada directamente contra Dios.